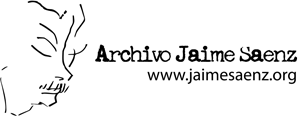Vidas y Muertes
A quienes buscan un vivir en lo profundo, me gustaría proponerles una manera simple, y me atrevería a señalar los siguientes puntos a título de orientación, quedando entendido que los interesados son dueños de seguir el camino que mejor les parezca.
Los puntos son estos:
Primero – Es necesario desarrollar el sentido del humor. Sin humor no hay nada; si alcanzamos a percibir ciertos sucedidos extremadamente sutiles, no será por nuestra capacidad de observación, pero sí por nuestro sentido del humor. En los mayores conflictos espirituales, en medio de grandes angustias y dolores, el humor nos vuelve a la fría realidad y nos libera de la ofuscación, con lo que ya podemos ver en nuestra interioridad y podemos apreciar en su justa proporción cuantos conflictos y angustias nos afligen.
El humor lo sintetiza todo: llanto, risa, dolor, angustia, pesadumbre; y es eso precisamente el humor: es síntesis. Ni más ni menos.
Segundo – En la otra cara de la medalla se encuentra la solemnidad. Y es algo que debemos proscribir de una vez por todas y para siempre: la solemnidad es cosa fea y triste, y además no sirve para nada, excepto para poner en evidencia el ridículo y la miseria que precisamente ciertos personajes tratan de ocultar, asumiendo truculentas actitudes de solemnidad. Y parafraseando un versículo de la Biblia: al camello le será más fácil pasar por el ojo de una aguja, que al hombre solemne alcanzar a comprender el júbilo.
Tercero – Al margen de cualquier consideración sobre el bien y el mal, es preciso ser despiadado. Pues si uno lo es consigo mismo, no tendrá por qué no serlo con los demás precisamente, en la medida en que fuera necesario. La indulgencia y el perdón, lo mismo que la benevolencia y la caridad, son virtudes que casi siempre y por paradoja van emparejadas con la hipocresía, con la felonía, con la simulación y con la cobardía.
De ahí que es preciso ser despiadado, si uno es quién para sobrellevar los sufrimientos de los demás y comprender lo incomprendido, conocer lo inconocido, penetrar lo impenetrado y llorar un llanto no llorado –pues quien ha querido imponerse cosas tales a título de deberes, necesariamente tendrá que ser despiadado.
Cuarto – Hay que gobernar. Para percibir el pulso mágico, hay que gobernar. Para acercarse al abismo y no caer, aun alentando el firme propósito de caer; para quedarse quieto ante el espanto y esperar; para esperar y para estar siempre alerta, y para sufrir; para estar siempre en la acción, y para no desfallecer en el trabajo; para comprender el verdadero sentido del trabajo, y para no desmayar en la obra que se construye y que jamás se concluye, hay que gobernar.
Quinto – Y para gobernar y ser despiadado, tenemos que haber aprendido a ser humildes. Y dicho sea sin rodeos: quien no es humilde, no sabe ni siquiera dónde está parado. La humildad es el solo camino de la sabiduría. La humildad te enseña a saber quién eres, qué eres y cómo eres; lo que puedes y lo que no puedes.
Sexto – Hay que ser soberbio. Y nadie podrá serlo sin antes haber aprendido a ser humilde. Soberbia y humildad son cargas polarizadas que hacen desencadenar una corriente de alta tensión sobre el individuo, quien se verá sacudido por ingentes energías que le abrirán paso a un mundo intangible y de asombro, con poderosas intuiciones, con pálpitos y presentimientos por los cuales podrá acumular sutiles conocimientos en el misterioso tejido del trato con sus semejantes.
Séptimo – El hombre valiente y sincero, si es que quiere mantener incólume la dignidad del propio vivir, deberá liquidar sin más trámite todo racionalismo: el racionalismo es el mayor azote de la humanidad. Es incitador del embrutecimiento y de la estupidez. Es padre del humanismo. El evangelio del así llamado hombre civilizado. Mas no del hombre: el hombre es irracional por naturaleza. No necesita saber que dos y dos son cuatro. La razón no le interesa. Por los caminos de lo irracional llegará a comprender y a saber lo que precisamente aquélla es incapaz de enseñarle. Pues no bien intenta remontarse más allá de la razón, ésta se lo impide y le dice: “No seas cándido; ya sabes que dos y dos son cuatro, y no puedes ir más allá. Si afirmas que la razón no tiene razón, quiere decir que estás loco”. Así la razón se opone al vuelo del hombre.
Ahora bien: ¿por qué tanto miedo a la razón; por qué esa fe ciega; por qué ese respeto y ese acatamiento a la razón, si la razón no es más que una figura mental, una idea preconcebida que desgraciadamente ha hecho carne en el hombre, y que por lo tanto le impide mirar más allá de la punta de su nariz? La verdad es que nada puede hacer el hombre sin el previo permiso de la razón. Y si quiere pararse de cabeza o desea tentar el movimiento perpetuo, ahí está la razón vigilando sus actos desde la cuna al sepulcro.
De tal manera que ya el hombre puede irse tranquilamente al demonio gracias a la razón, la cual precisamente ha hecho posible el viaje del hombre a la Luna, aunque con eso no haya sacado absolutamente nada, aun a pesar de los infinitos recursos malgastados en aras del progreso científico y en nombre de la razón, los cuales empero habrían servido para dar un poco de pan a millones y millones de hambrientos que perecen y mueren de necesidad en toda la redondez de la Tierra, por lo mismo que la razón jamás puede dejar de tener razón, aunque tan sólo la tenga cuando aconseja que no se debe dejar caer una cosa a sabiendas de que puede romperse.
Mas nosotros sabemos ya que la razón no tiene razón, por lo mismo que la razón está reñida con la realidad.
De ahí que el racionalismo es el enemigo mortal de la humanidad. A fin de cuentas, es el instrumento eficaz por excelencia al servicio del poder económico de unos pocos, para ruina y degradación del hombre.
Y de ahí que queremos repetir sin cansancio: el racionalismo es un azote. Hay que liquidarlo.
Octavo – Es imprescindible forjar una imagen del mundo y del universo –una imagen propia y de uso particular, por así decirlo, que nos permita imaginar el sitio que ocupamos, que más tarde adquirirá el carácter de verdadera verdad.
Y para forjar semejante imagen será necesario mirar las cosas del mundo y las cosas del cielo.
En cuanto a las cosas del mundo, imposible es mirarlas de cerca; habrá que mirarlas en la distancia, siempre en la distancia.
Y las cosas del cielo, más aquí de la distancia: habrá que mirarlas en el Altiplano.
*
Y he aquí un secreto que ahora me place divulgar a los cuatro vientos: el que quiera que tome nota; el que no, que lo deje.
Se trata simplemente de lo siguiente.
Una noche de invierno, con cielo despejado y sin luna, te vas al Altiplano; sin hablar ni decir nada a nadie. Una vez en El Alto, avanzas unos diez, hasta quince kilómetros en el camino, en dirección al Huayna-Potosí, y luego, después de verificar si no hay luces a la vista, que aun en la distancia pudieran romper la milagrosa oscuridad que ahora te rodea, te apartas del camino y te internas poco a poco en el descampado, sin mirar arriba; y mirando por el contrario la tierra que pisas, habiendo avanzado con extrema lentitud por espacio de diez minutos más o menos, y habiéndose acostumbrado a la oscuridad tus ojos, te detienes, siempre sin mirar arriba.
Ahora el silencio es muy grande. Por vez primera en tu vida percibes tu propia presencia. Estás solo. De pronto el resplandor del cosmos, que se cierne sobre tu cabeza, se hace perceptible y te permite mirar no ya la tierra que pisas, pero el planeta que habitas. En este momento deberás cerrar los ojos y tenderte muy despacio, con la cara al cielo y quedarte inmóvil. Siempre con los ojos cerrados; no lo olvides. Ahora eres sacerdote oficiando una ceremonia ritual. Esperas un tiempo; el tiempo circula en tus venas con un soplo de júbilo que te sobrecoge. Esperas aún; y luego abres los ojos. Es probable que sientas tus dedos arañando la tierra, en súbito arrebato de terror, buscando un asidero para no caer –para no caer al cielo.
Tamaña experiencia jamás se vivió.
Tus centros vitales y el aura, tu cuerpo putrescible, y el alma que te hace sentir que eres tú, habrán sido tocados por vibraciones de inimaginable poder.
Y de retorno en la ciudad, poseído por ingentes energías que sin duda te inducirán a meditar, habrás de dar gracias al cielo, habida cuenta que el júbilo no consiste sino en la búsqueda de un vivir en lo profundo.