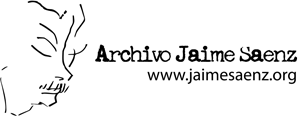Los cuartos
A eso de las doce, y con una ansiedad que aumentaba por momentos, la señora y sus acompañantes retornaron al galpón; y comoquiera que el portero se brindaba a vigilar los bultos y las cosas, sin más dilación recogieron al Ismael, y le invitaron un café y una pucacapa, en la pensión de la Coja Niña.
Y luego tomaron un auto y volaron a la casa, bajo el apremio de oscuros pálpitos y presentimientos; y se quedaron contemplando largamente la puerta, las paredes y las ventanas, sumidas en impresionante silencio.
El dueño de casa, un señor llamado Luis Catacora, que no mataba una mosca, y que se las daba de espiritista, estaba parado en la esquina; y mirando de reojo, las saludó, con aire de reserva.
Al cabo se adentraron en los cuartos; y con intensa emoción, tocaron los muebles, los trastos, y las canastas todo se estaba; y sin embargo, todo faltaba.
Ahora se armaron de valor, y orillaron el peligroso boquete, del que seguían brotando vapores deletéreos; y muy pronto rescataron las colchas de lana, tejidas a mano; el mortero de mármol, y la cafetera de plata.
En un gigantesco ropero, la señora guardaba muchísimas cosas, a las que asignaba gran valor; y ahora no veía la manera de recuperarlas –pues casualmente, la puerta estaba bloqueada por el derrumbe.
El Ismael pensó un momento; y con estatura de enano y con ánimo de titán, realizó una hazaña:
agarró una especie de barreta, y suspendió poco a poco la tabla lateral; y para admiración de la señora, penetró en el famoso ropero, como quien nada hace; y logró sacar un costal de harina, una bolsa de azúcar, tres latas de aceite, y una olla de manjar blanco; y también sacó la ropa, los abrigos, los zapatones de alpaca, y una novela de Alejandro Dumas.
Y también sacó una pierna de cordero, una botella de oporto, un manual de tiro al blanco, y una máquina de moler carne.
Y luego, de muy profundos rincones, sacó una muñeca, un paquete de serpentinas, una porción de folletos de propaganda política, y una bayoneta; y como si eso fuera poco, sacó un busto del Mariscal de Zepita, una talega de orejones, un Quevedito, un frasco de vidrio con una guaguita de carne y hueso, y una casa de Alasitas.
Y pare de contar.
El Ismael salió del ropero; y como lo notaron más pálido que un espectro, le dieron un vaso de agua, y le pusieron unas hojas de coca en la frente.
La señora le dirigió palabras de elogio, y le dijo que seguramente estaba molido; y él se dio por ofendido, y declaró que no estaba molido, y que era más fuerte que el demonio.
Lo cierto es que la señora y sus parientes se sentían reconfortadas ante el rescate de una multitud de cosas, que por poco no se las lleva el diablo; y se pasaron toda la tarde acondicionando las diversas especies, en cajones
y gangochos; y luego las llevaron a la casa del amigo Iturri, que quedaba a diez cuadras
de distancia, y éste las guardó en el hueco de la grada.
*
A los ocho meses del infortunado suceso, el dueño hizo refaccionar la casa, con fondos que le suministró la señora, a costa de grandes sacrificios; de tal manera, que ésta no tardó en restituirse a sus habitaciones.
Pero ya todo había cambiado.
La hija predilecta había fugado; la otra hija estaba ausente; y el Ismael había muerto
–así las cosas, la señora se sentía perdida; y al decir del amigo Iturri, estaba sola como la luna.
Todas las caras eran extrañas; y las calles y las ventanas, se cubrían con un velo de pesadumbre.
Las antiguas costumbres ya no existían; y las almas buenas y nobles habían partido.
La señora, evocando y meditando, miraba la vida; y muchas veces se le aparecían unos aparecidos.
Y la única persona que la acompañaba, era la tía.
Con zapatos agujereados y remendados; con anteojos que ya estaban a la miseria, y que sólo servían para tropezarse; con abrigo rotoso y desteñido, y con blusa más añeja que mi cara; con medias tan chorreadas y arrugadas, que ya parecían calzones o pantalones;
y con macabra y pesada talega de lona, repleta de trapos, papeles y correas –la tía la acompañaba, en las duras y en las maduras.
Y la señora agradecía a Dios.
“Yo clamo a Dios”, le dijo una vez; “y pido que siempre me acompañes, y ruego por tu salud. Tus ojos irritados y rojos asustan, y parecen dos brasas. Aquí hay vaselina. Ponte vaselina”.
“Me pongo vaselina”, dijo la tía. “Pero lo malo es que ya no tengo colirio, ni algodón, ni agua boricada. El boticario ya no quiere prestar. Quiere una prenda”.
“Qué triste vida”, observó la señora. “Y tu anillo está empeñado”.
“Claro”, dijo la tía. “La señora Tula agarra mi anillo. Por media botella de aceite, cuatro onzas de café, y seis huevos”.
“Esa es la cosa”, dijo la señora. “Esto de empeñar anillos y no tener qué comer, y esto de vender cachivaches y no poder comprar un colirio, es humillante. El Ñojo Vargas me ha dicho que la gente habla mal de nosotros. Esta pobreza es una maldición. Pero yo tengo la culpa. Por perra. Por malhabida.
Por abatida. En maldita hora le he dado esa plata al dueño de casa”.
“Santo Fuerte, Santo Inmortal”, dijo la tía.”No maldigas”.
“Tengo derecho”, replicó la señora. “Con los intereses al cinco por ciento, teníamos para vivir como gente. Sin empeñar ni vender nada. Por eso maldigo”.
“Ya se sabe que te has quedado sin un centavo”, dijo la tía. “Pero te has librado del famoso galpón”.
“Es cierto”, admitió la señora: “No podemos quejarnos. Al fin y al cabo, contamos con tu jubilación; y con esa entrada vivimos y nos defendemos. Además, el señor Balboa me ha dicho que dentro de poco nos van a pagar esa famosa plata del ministerio; y con eso respiramos tranquilas. Y ahora no me hables del galpón. Ya sabemos que nos hemos librado de un infierno. ¿Qué paso con el pobre Ismael? El pobre Ismael durmió unas cuantas veces en el maldito galpón; y cayó con pulmonía y murió. Y nosotros ya parecíamos unas rabonas o unas conchabadas, metidas en ese galpón”.
“Ha sido una cosa bárbara”, dijo la tía. “Y con el frío que hacía, era una cosa fantástica. Además ese enano, que cuidaba los cajones del señor Mustafá, tenía instintos criminales”.
“Nos hemos librado porque Dios es grande”, dijo la señora. “Yo no sé qué opinión le merecerá la vida al famoso Mustafá, para haberse atrevido a ofrecernos semejante agujero, como gran cosa. Lo que a mí me intriga, es la manera de ser de estos turcos, podridos en plata. Me han dicho que en su tierra, son una maravilla; pero no bien salen de su tierra, se vuelven unos malditos”.
“Falta saber”, dijo la tía. “Lo que pasa es que los turcos son demasiado botarates, pero tienen sus virtudes. Además, son bolivianos de corazón. No es que yo quiera defender a nadie, pero hay un turco en la calle Sagárnaga, que es un gran boliviano. Su esposa es boliviana; su cuñado es boliviano; su novia es boliviana; sus hijos son bolivianos; su fisonomía es boliviana; y hasta su ropa es boliviana”.
“Puede ser”, dijo la señora; “pero hay un famoso turco, llamado Mustafá, que no es un gran boliviano. Su esposa no es boliviana.; sus hijos no son bolivianos; y su ropa no es boliviana. El Alalay Tejada lo conoce. El Mustafá usa sombreros extranjeros, y zapatos extranjeros; y lo único que sabe es hacerse el interesante y explotar a la gente. Además, me han dicho que Míster Yozo, ese gringo asesino, que una vez apareció desnudo en plena Plaza Murillo, y que se dedicaba al contrabando de cocaína, era íntimo amigo, del famoso Mustafá. Quiere decir que el famoso Mustafá también se dedica al contrabando de cocaína”.
“Así parece”, dijo la tía. “A mí también me han dicho que Mister Yozo era íntimo amigo del famoso Mustafá; pero la cosa es que el famoso Mustafá es turco, y los turcos son enemigos mortales de los judíos. Yo soy cristiana; y como cristiana, bendigo a los turcos, y maldigo a los judíos. Los judíos han crucificado a Cristo; y ahora quieren crucificar a los bolivianos, y mañana a los sudamericanos, y después a toda la humanidad”.
“Lo justo es justo”, dijo la señora; “estos judíos son un azote. Razón tiene el padre Juan, cuando dice que los judíos son enemigos del hombre”.
“Quien dice la verdad no miente”, declaró la tía. “Y a propósito del padre Juan, esta mañana me ha saludado al salir de la Merced, y me ha dicho que ayer se han cometido tres asesinatos aquí cerca, en la zona de Caiconi; y me ha recomendado que tengamos cuidado, porque los asesinos andan sueltos”.
“Dios nos ampare”, dijo la señora. “Pero yo te diré una cosa: si realmente hay asesinos en estos barrios, y si estamos en peligro de muerte, yo no sé qué esperamos para llamarlo al japonés Zegarrundo. Él ha castigado a los infames que se mofaban de mi desgracia; él me ha librado de las iniquidades de Esteban Dido; y él nos protegerá de los asesinos y criminales que andan sueltos”.
“Yo francamente no sé”, dijo la tía. “El japonés Zegarrundo ya no es el famoso energúmeno, que hacía crujir a veinte asesinos juntos; el japonés Zegarrundo se ha dejado agarrar por el aguardiente, y ahora ya no suena ni truena. ¿Acaso no lo has visto? El pobre japonés está hecho una ruina, y ya no es ni sombra de lo que era”.
“Así es la cosa”, dijo la señora; “No se puede negar que este japonés Zegarrundo se ha entregado alma, vida y corazón a la bebida. Pero así y todo, sigue siendo feroz y sanguinario, y todos le tiemblan, y nadie le discute”.
“No creas”, dijo la tía. “El japonés Zegarrundo ya no hace temblar a nadie. Dice que el otro día ha ido a la bodega del Copeticón, y ha empezado a pelear; y dice que tres aparapitas lo han agarrado y lo han amarrado, y después lo han llevado al río, y lo han botado a la basura”.
“Me alegro”, dijo la señora. “Que se friegue, por borracho. Lo que es yo, ya no me meto; lo he ayudado y lo he favorecido, hasta donde he podido. Y portándome quizá demasiado generosa, le he regalado una espada y unas charreteras, que acompañaron a mi padre en la Batalla de Uchupiamonas; y después le he dado una hermosa bola de fierro, para hacer ejercicios. Pero hablando en justicia, no se puede negar que el japonés Zegarrundo es un hombre honrado y correcto; y si yo lo llamara y le pidiera que nos proteja de los asesinos, sería porque confío en su caballerosidad”.
“Y buena que no”, dijo la tía; “todo en su lugar. El japonés Zegarrundo será matón, forajido y facineroso, y todo lo que uno quiera; pero es un caballero a carta cabal”.
“Ahí tienes”, dijo la señora. “Es un perfecto caballero; y como tal, es respetuoso. Para sentarse; para pararse; para fumar; y hasta para hablar, pide permiso. En una palabra: no es grosero, ni confianzudo”.
“Raro matón”, observó la tía. “Por regla general, todo matón es grosero y confianzudo”.
“Claro”, asintió la señora; “pero lo que pasa es que el japonés Zegarrundo no es matón, sino masajista. En sus buenos tiempos, dice que curaba a los tullidos y a los paralíticos, a plan de masajes; y dice que era campeón de lucha japonesa. Y con el tiempo y las aguas, se volvió matón, y los partidos políticos le pagaban buena plata, para romper el alma a la gente”.
“Es una cosa fantástica”, dijo la tía. “Algunos dicen que este japonés Zegarrundo, en realidad, no es japonés, sino hijo de japonés; pero todos reconocen que hoy por hoy, es el único matón japonés que tenemos en Bolivia. Y dice que muchos periódicos le han sacado fotos y le han hecho reportajes, con el deseo de volverlo famoso”.
“Esas ya son sonseras”, dijo la señora. “Además, el japonés Zegarrundo es ya famoso en todos los rincones de Bolivia, sin necesidad de que nadie le haga reportajes ni le saque fotos. Cuando fugó mi hija, hemos visto lo que ha pasado: el famoso japonés hizo dos radiogramas al Beni, donde se hallaba la malnatural; y el día siguiente, empezaron a llegar mensajes y más mensajes acerca de sus andanzas. Y esto habla muy alto de la fama del japonés. Pero el tema de mi hija es demasiado ingrato. Más vale no hablar”.
“Eso mismo digo yo”, afirmó la tía. “Más vale no hablar”.
“Pero hay una cosa”, dijo la señora: “Yo no te quería contar. La otra noche, se me ha aparecido mi hija. Y te diré un secreto: mi hija ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. El caso es que esa noche, mi hija ha venido, y se ha sentado en mi cama; y luego, ha encendido una vela, y me ha mirado a los ojos. Y después me ha dicho: ‘Quiero que me perdones. Yo he venido a despedirme de ti. Yo he muerto, sin despedirme de ti’. Y con esto, mi hija se ha levantado, y ha desaparecido”.
“Nadie sabe”, dijo la tía. “Quizá tu hija no ha muerto. Quizá ha soñado que ha muerto. En todo caso, yo comparto tu sufrimiento. Y admiro tu valor y tu espíritu”.
“Tus palabras me reconfortan”, declaró la señora. “Tú me acompañas en mi amargura, y te desvives y te sacrificas por mí”.
“Soy tu hermana”, dijo la tía. “Yo simplemente te acompaño con mi humilde persona; y lo único que me apena, es el pensamiento de tu hija. Muchas veces yo me pregunto qué será de la pobre chica; y me pierdo en un mar de sombras. ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Dónde estará?, me pregunto; y cuando me prosterno ante el Señor, y cuando le pido que me ilumine, una gran oscuridad me envuelve, y un gran silencio me oprime”…
“Los designios del Altísimo no se explican”, interrumpió la señora. “Dios es infinitamente misericordioso, y Él escucha tus oraciones”.
“Sí”, dijo la tía. “Dios escucha mis oraciones; pero el silencio y la oscuridad son muy grandes. Y te diré que la muerte se acerca, poco a poco; y yo no tengo ojos para mirar, ni oídos para escuchar, ni manos para tocar. Pero conozco la muerte; en mi ropa, en mis zapatos, y en mi talega; presiento la muerte. La ropa de la muerte; los zapatos, y la talega de la muerte. Y las canas de la muerte; mis canas. Será lo que Dios disponga”.
“Son tus ojos”, dijo la señora. “Yo soy madre, y sé. La fuente de tus sufrimientos, se encuentra en tus ojos. Si tú no tienes hijas, es porque tienes ojos. Tus ojos te miran; tus ojos te duelen; tus ojos te matan. Y tú miras; tú dueles; tú matas. Dios es testigo”.
“Mis pobres ojos”, dijo la tía. “En mi conciencia está que mis ojos ya no miran, ni me miran; y por eso me duelen, y por eso me matan. Y conste que yo no miro, ni duelo, ni mato. Soy una pobre vieja, humilde y desamparada, y no tengo hijas, ni ojos, ni dónde caer muerta. Y lo único que me amarra a este mundo, es tu afecto y tu compañía”.