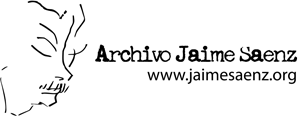Felipe Delgado
“…Un hombre raro, un hombre misterioso –al decir de la gente. Un hombre de hábitos completamente extraños: no conocía el agua, y solamente se bañaba en aceite de oliva; detestaba la luz del sol, y únicamente comía carne cruda; era dueño de inmensa fortuna, y nunca envejecía. Tenía muñecas de carne y hueso; pagaba en oro a las monjas del hospicio por los vestidos de inimaginable esplendor destinados a estas muñecas que se contaban por docenas, y vivía rodeado de una legión de sirvientes que tenían por obligación embadurnarse la cara con negra tintura. Era impío, maligno y astuto, y cruel como él solo; era brujo y asesino. Sus crímenes permanecían por siempre jamás en el misterio; y era abogado, poeta, corredor de comercio (ya retirado), y astrónomo. Profundizaba en estudios de anatomía patológica; conocía a fondo la fauna cadavérica, y era economista; era entendido en agricultura y en psicología, y era electricista; meditaba una obra de importancia colosal acerca de los Andes bolivianos, en la perspectiva geopolítica, y era afecto a la relojería, y guitarrista consumado. Moraba este hombre en tenebroso caserón de la calle Recreo; y –según se afirmaba– urdía sus crímenes en lóbregos y suntuosos salones, vestido con negra levita y cubierta la cara con negro antifaz; con maldad sobrehumana, con ojos de fuego y sonrisa glacial en el rostro diabólico, que nadie conoció ni conocería jamás. Y este hombre perverso, y este hombre sabio, al decir de la gente, adolecía de un grave defecto: era cojo; pero sin embargo, con todo derecho podía preciarse de su ilustre linaje, por ser descendiente en línea directa de Juan Huallpa Rimachi, el excelso lirida collavino; y este hombre se llamaba José Luis Prudencio.
Tales decires, sin duda corregidos y aumentados, magnificados y embellecidos de boca en boca, llegaron a conocimiento de Delgado por conducto de Román Peña y Lillo, y ahora se añadían a los que ya conocía, encendiendo el entusiasmo y la fantasía de Delgado hasta tal punto, que decidió emprender ciertas averiguaciones, las mismas que se realizaron a costa de mucha paciencia y con la ayuda de Peña y Lillo y de otros amigos, y muy pronto se quedó pasmado con los resultados. Pues en verdad, existía un hombre de carne y hueso llamado José Luis Prudencio, y este hombre moraba en tenebroso caserón de la calle Recreo –era cosa absolutamente cierta.
Los hechos hablaban por sí solos.
Con obstinado empeño, tras tenaces tentativas en todo lo largo de la calle Recreo, Delgado había logrado ubicar la casa. Ésta se situaba entre las calles Cochabamba y Sagárnaga, sobre la vereda de la mano izquierda, yendo de subida; y con la fachada en ruinas, con los aleros en escombros exudando humedad, con ocho balcones monumentales y siempre cerrados en el piso de arriba, y con otras tantas puertas igualmente cerradas en el piso de abajo, era ésta una morada muy extraña, tal como se ofrecía al observador, con signos invisibles y ominosos, de locura y destrucción.
Audazmente, Delgado había transpuesto la puerta de la casa. Habíase topado con unos porteros que hablaban solamente aymará, y que exhibían unas caras completamente embadurnadas con pintura negra; y habiéndoles preguntado por el dueño de la casa, pronunciaron con sumisión y temor el nombre de José Luis Prudencio, declarando que jamás recibía visitas. Hallándose los porteros repantigados a lo largo del zaguán y con un gran aire de suficiencia, ni siquiera se movieron ni dieron muestras de inquietud ante la irrupción de Delgado, que, con estudiada indiferencia, se aventuró temerariamente en dirección a una imponente reja de hierro forjado que le cerraba el paso, y más allá de la cual se extendía un sombrío jardín abandonado y silencioso, con aires densos y pesados, con aires sepulcrales que hacían presentir la presencia del Choqueyapu, el cual efectivamente discurría a poca distancia de la casa, a la altura del puente de la calle Yanacocha. Y con extrañeza ante la actitud pasiva de los porteros, que dejaban entrar sin más a cualquier desconocido, lo que se oponía abiertamente al misterioso carácter del amo de la casa, Delgado volvió sobre sus pasos y, de súbito, con recelo y con temor, se sintió observado por los porteros, quienes lo miraban amenazadoramente, inmóviles como estatuas.
Entonces se alejó.
En definitiva, la fascinación por el enigma de José Luis Prudencio se tornaba cada vez más poderosa. Felipe Delgado decidió espiar la casa a todas horas del día y de la noche. A este propósito, contaba con la colaboración de los clientes de la bodega. Todos ellos, prácticamente en su totalidad, se mostraban de acuerdo. A toda costa querían entrar en acción. A toda costa –según sus propias palabras– querían hacer algo por la patria y por el estómago. De tal manera, que Delgado comenzó a derramar la plata a manos llenas, con la firme determinación de configurar un eficaz aparato de espionaje sobre la base de frondoso cuerpo de colaboradores que, con tal motivo, se daban a beber a más y mejor. Pues todo el mundo estaba metido en la operación y todos eran ya espías, ya gestores, ya mensajeros, ya confidentes, cuando no adivinos y hechiceros; y muy pronto acudirían alcahuetes extremadamente desaprensivos, que podían hacer cualquier cosa por un plato de picantes y que, habiendo visto o habiendo dejado de ver esto y aquello, inventaban gratuitamente mil patrañas y disparates. Sin embargo, los resultados obtenidos durante las primeras jornadas, a la luz de las evidencias, no eran nada despreciables. Al cabo de poco tiempo se había llegado a saber muchas cosas que, en conjunto, no dejaban de impresionar.
Muy contento con el curso de los acontecimientos, Felipe Delgado conversaba una noche con dos amigos que montaban guardia al amparo de las sombras, cerca del portón, a unos veinte metros de la puerta principal de la casa, cuando a todo esto se escucharon pasos: alguien apareció en la calle, avanzando con paso rápido, por el lado opuesto al que estaban ellos, aunque por la misma acera; y, habiendo alcanzado la puerta principal de la casa, de pronto se detuvo. Con seguridad que no era Prudencio; pues al decir de la gente, aquél era cojo, mientras que éste no lo era. Con flamantes prismáticos recientemente adquiridos, Delgado enfocaba la escena: a no dudar, era un joven, el cual dirigió rápidas miradas a izquierda y derecha, y luego, después de abrir tranquilamente la puerta con una llave, se metió en la casa –para pasmo de los observadores. ¡Un visitante a las once de la noche! Y tan sólo al haberse dejado escuchar cuatro campanadas en el reloj de la plaza Murillo, y no antes, pudieron experimentar un alivio y al mismo tiempo una sorpresa con la reaparición del joven que, esta vez, no estaba solo; en efecto, llevaba entre los brazos un objeto que, a juzgar por las apariencias, muy bien podía ser una criatura, o bien una muñeca –solo Dios lo sabía. Cuidadosamente, cerró el joven la puerta; y luego, se perdió entre las sombras, siempre con paso rápido.
Era para quedarse lelo. Nadie sabía explicar lo que significaría todo esto. Delgado sólo atinó a meter los prismáticos en la funda –y ordenó la retirada.
Aquel mismo día, ya al alba, de llegada a su casa, buscó afanosamente alguna libreta –y para gran contento de su parte, encontró una: he aquí un buen augurio. Pues había visto por conveniente anotar los hechos observados –que eran “pocos, pero significativos”. En realidad, comenzaba una especie de crónica.
Los hechos observados son pocos, pero significativos –escribía Delgado–. Nada del misterioso Prudencio. Ni rastro. Una señora muy joven, muy hermosa. Señora, porque basta con mirarla para saber que lo es. Hermosa, porque indiscutiblemente lo es. Se la ha visto salir en tres oportunidades en todo un mes. Una vez por la mañana, y dos por la tarde. Regresa al cabo de dos horas como máximo. Una vez, con un manojo de largas cañahuecas, como si nada. Cosa increíble, absolutamente rara y nunca vista. ¡Una señora con cañahuecas! Tan diferente de todas las demás señoras. Y siempre a pie. Siempre acompañada por una vieja. Una vieja horrorosa, flaca y retaca. Salen de compras, vienen con paquetes. No se sabe en concreto a dónde van: no hubo quién para ver a dónde iban. La señora joven es morena y alta, con negros cabellos, largos y sueltos. Es muy elegante: no usa sombrero. El paso invisible, la mirada invisible. Peña y Lillo dijo: “Es una señora invisible, que piensa en la muerte y vive una vida muy triste”. Y realmente, es una señora invisible. Y la vieja, una arpía. Una bruja. Siempre colgada del brazo de la señora triste; la cara siempre pintada como payaso. Con sombrero rojo, guantes rojos y todo rojo, como jovencita. Peña y Lillo, espíritu diabólico, y proclive al desvarío, no piensa en las consecuencias. Y muy ufano, con verdadera temeridad, y sin siquiera haber bebido una sola copa, pasa por la vereda como quien nada hace, y le pone una zancadilla a la vieja. La vieja da un brinco, ágil como una cabra, y ni siquiera se cae. La hermosa señora, la señora joven, se asusta al sólo ver a Peña y Lillo. Peña y Lillo le pide disculpas; él es jorobado, y se lo dice sin ningún reparo. “¡Soy jorobado, le pido mil disculpas!”. Ella lo mira, con aire pensativo, y lo disculpa. La vieja lo insulta a gritos. “Jorobado empedernido, loco borracho!”. (Ya le dije a Román, ya le previne: basta de payasadas). La voz de la vieja es la voz de la iniquidad y de la ruina. Y para decir cómo es la voz de la hermosa señora, tendría que conocer el mar. Es la voz del mar. Es la voz de la redondez del mundo. Pero prosigo. La servidumbre trajina a todas horas del día. Los balcones no se abren jamás. Jamás se ven luces. Todo siempre oscuro. La puerta se abre a las 6 de la madrugada y se cierra a las 7 de la noche. Las provisiones, los alimentos, el combustible, todo llega a lomo de bestia. En burros y en llamas. Reinan costumbres muy raras. Es algo sin pies ni cabeza. Y raro privilegio el que disfrutan los porteros que se embarran la cara con pintura negra. O con alquitrán. Hay que ver la vara alta que tienen estos negros, con tremendas caras como la noche, dormitando como príncipes todo el santo día y sin hacer nada. Masca que te masca coca, repantigados sobre unos cueros de oveja, dando patadas y puñetes a los sirvientes que les sirven de rodillas y que les hacen reverencias. Yo he visto. Y un día de ésos, se presentaron unos evangelistas con gran vocerío en idioma inglés, con trajes de color azul y con gorras y con capotas de color rojo. Ni bien entraron, fueron sacados a golpes por los negros. Y estos negros, toman cerveza y toman helados, y se pasan la vida fumando y mascando, mirando como desde muy lejos y con los ojos entrecerrados, con una ferocidad que de hecho ha quedado al desnudo. Román Peña y Lillo es valiente y leal como pocos; se metió al zaguán muy seguro de que lograría averiguar muchas cosas, y como es un gran aymarista, no le fue difícil entablar charla con los porteros que al principio lo dejaron hablar, pero el rato menos pensado se le abalanzaron, y sólo por milagro logró escapar. En realidad ya lo estaban amarrando los negros al pobre Román, y por poco no lo azotan y lo ahorcan. Decididamente, cualquier intento en el zaguán resultaría no sólo peligroso, sino que provocaría graves sospechas. Estos negros, estos porteros, guardan muchos secretos. Un lujoso automóvil Chandler, negro, sale del portón en dos oportunidades. Sin pasajeros. Cubierto de tierra y de barro. El chofer, inabordable. Gordo y orgulloso, con lujo asiático, con saco y con gorra de rica gamuza, comparece diariamente a la casa, ni se sabe para qué. Los sábados, la vieja reparte monedas a los mendigos. No hay teléfono (se ha comprobado). Y eso es todo. Ni rastro del dueño de casa. Quizá el hombre llamado José Luis Prudencio ni siquiera existe. Es necesario admitir que en todo lo que se ha visto, no hay nada de raro en absoluto. Pura estupidez. Salvo los porteros que se embarran la cara y por otra parte, el individuo que agarra y que entra en danza en circunstancias misteriosas: abre la puerta como si estuviera en su casa, entra y se tarda horas enteras, y luego sale, con una muñeca en los brazos. Y aquí mucho ojo: ni yo ni nadie habla de muñecas; lo que pasa es que se habla de muñecas. Existen muñecas parlantes que caminan, ríen y lloran, y hasta se orinan; los grandes maestros, los grandes artesanos de Nürnberg, hacen estas muñecas. Pero en cambio Prudencio, según dicen, tiene muñecas vivas, que nacen y mueren. Quiere decir entonces que se habla de semejantes muñecas, y mal puede uno desvariar. Con la aparición del individuo la cosa adquiere un cariz inquietante. Hay que seguir adelante. La vigilancia nocturna se hace cada vez más penosa con el frío que arrecia. Ya casi estamos en pleno invierno. Que se susciten ideas y acontecimientos. Y no es cosa de risa. Hace apenas dos días se esperaba algo. Un adivino me dijo: “Yo te lo juro. He oído ruidos tremebundos en la casa. He oído aullidos, alaridos, quejas y lamentos tremebundos. Es muerte”. En buena me he metido. Aun a mí me parece absurdo. Pero hay algo. En los invisibles caminos de este mundo. Un no sé qué. Y me infunde profundo respeto. Una profunda emoción. Es tal vez el absurdo, la causa por la que se vive. ¿Tendrá muñecas el señor Prudencio? Pero uno es cobarde. Yo lo reconozco. ¿Quién es la hermosa señora? Día tras día he venido eludiendo esta pregunta. Y todo por el temor de saber aquello que ya sabía, y que precisamente no deseaba saber. Y la verdad sea dicha: con muñecas o sin muñecas, seguramente el marido de la hermosa señora no es otro que Prudencio.
Hasta aquí la crónica de Felipe Delgado…”