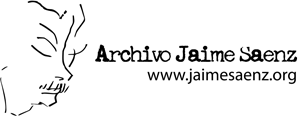El señor Balboa
Había un señor, calvo, retaco y gordo, con sonrisa triste y voz cavernosa, llamado Manuel Balboa, que tenía la paciencia de Job, y que se pasaba la vida con el Jesús en la boca.
No era capaz de protestar, ni de gritar, ni de pelear.
Ya podían cortarle la viznaga, ya podían arrancarle el pellejo, ya podían molerlo a garrotazos, y él se resignaba. Suspiraba, y decía amén.
El caso es que el señor Manuel Balboa temblaba y enmudecía ante las orgías tumultuosas que su mujer organizaba cada semana, a las que acudían enjambres de pizpiretas y sabidillas, literatos, eruditos y dramaturgos, y toda clase de técnicos, expertos y especialistas.
El señor Balboa vivía en la calle Rosendo Gutiérrez, y su mujer se llamaba Julieta de Balboa.
Su casa era grande y vistosa, pero sucia, llena de trapos y canastas, aunque tenía un salón rojo y un salón verde, con imponentes poltronas, cortinajes de seda, magníficas alfombras y bonitos empapelados, amén de tres cuartos de baño, uno morado, otro azul y otro carmesí, con diversos adelantos y artefactos modernos, lámparas infra-rojas, jabones invisibles y espejos de alta fidelidad, todo con olor a comida y a naftalina.
La señora Julieta de Balboa, que con una sola mirada hacía temblar a su marido, era un poco antipática y un poco arrugada, medio poetisa y medio literata, pintada como mascarita y ya entrada en años, pero metida a jovencita, con peluca deslumbrante y collar de perlas lilas.
El señor Balboa, que tenía plata por montones, y que sin embargo no era sino la tercera persona después del perro,
era un hombre taciturno; y cuando tenía ganas de reír, salía a la calle y tomaba un helado.
Y cuando tenía ganas de tomar un helado, agarraba y se encerraba en su cuarto.
La señora Julieta de Balboa no le hacía caso. Y cuando le hacía caso, lo miraba de pies a cabeza, y luego le jalaba la oreja, y luego le daba un empellón, y luego lo cubría de dicterios –y de pura rabia, el señor Balboa se callaba.
*****
En la calle Loayza, cerca del Convento, había una casa, vieja y solitaria, con altos balcones y ventanas cuadradas, zaguanes oscuros y patios desolados, con mustias enredaderas que trepaban por los muros interiores;
y esta casa era la otra casa del señor Balboa.
Y en esta casa había una señora, llamada Vidalita, y esta señora era la otra señora del señor Balboa.
El señor Balboa, con sombrero embarquillado, guantes de lana y bastón de bambú, la llevaba todos los jueves a comer picantes a la casa de los señores Neptala y Nacif, dos turcos riquísimos y muy dados al ajo, que hacían picantes a la turca por puro deporte.
Es de advertir que la señora Vidalita asignaba grandes e insospechadas virtudes al ajo; y por idéntica razón, deliraba con los picantes a la turca.
En realidad, los tales picantes a la turca no eran sino una chanfaina de arroz y gollerías, con ingentes cantidades de ajo machacado, nadando en sebo de oveja –y ni pizca de ají. Nada de picante.
Sin embargo, la señora Vidalita se sentía encantada con el picante sin picantes. Era para ella un raro privilegio esto de comer picantes a la turca en la casa de los señores Neptala y Nacif –y el señor Balboa la miraba con admiración. En sus adentros, no se cansaba de repetir que la señora Vidalita era la mujer ideal; y lo era, no sólo por los picantes a la turca, sino también por su cerquillo, por sus ojos negros y por su voz.
Un día, en su cumpleaños, el señor Balboa la miró fijamente; le regaló una muñeca de dormir y llorar, y luego le dijo:
“No hay vuelta que darle; tú eres la mujer ideal. Por tus ojos negros, por tu cerquillo, y por tu voz. Y también por los picantes a la turca”.
“¡Ah, Manuel!”, exclamó ella. “¡Tú siempre tan galante! ¿Quién soy yo, a tu lado? Yo soy una pobre cosa, ni gorda ni flaca, una mujer sin gracia, y con un destino incierto y cruel. Yo sé que tú sufres, y tengo pena”.
“¿Y por qué pena?”, dijo él con extrañeza. “No hay pena; tan gordo como me ves, tengo un temple de acero. Soy calvo, pero eso no tiene nada que ver con mi espíritu. Mi espíritu es una tempestad, créeme, Manuel Balboa es quien te lo dice. Y para ser más explícito, te diré una cosa: yo sólo espero a mi hermana, la muerte, y punto”.
La señora Vidalita sacó su pañuelo, y empezó a derramar abundantes lágrimas. Y después de calmarse, se acercó al gramófono, y puso un disco:
“Una canción del ayer”, dijo con tono patético. “Una canción de mi juventud. No hay pena”.
*****
Según la opinión de muchas personas que lo conocían, el señor Manuel Balboa parecía un elefante.
Su frente, suave. Su calva, suave. Sus cachetes, suaves. Su papada, suave. Sus manos, suaves –y todo con surcos y pliegues tan nobles y admirables, que causarían envidia al propio elefante.
Una vez, en la noche de San Juan, se inclinó ante la señora Vidalita; le besó la mano, y le regaló un paquete de fuegos artificiales; y de pronto, retrocedió un paso, y le dijo:
“Soy suave. Tal como me ves, y con todo mi temple de acero, soy suave. Si mis virtudes saltan a la vista, ello se debe a la suavidad de mi carácter”.
Bebió una copa de guindado, del que preparaba la señora Vidalita, y, con repentino alarde, prosiguió diciendo:
“Seré viejo, pero no por eso dejo de ser suave. La cuestión es que soy gordo, y es por eso que soy suave. Y aunque dejase de ser gordo, seguiría siendo suave. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy suave”.
“Me das una alegría”, dijo la señora Vidalita. “Yo siempre he dicho que tú eres suave, y ahora veo que no me equivocaba. Tú eres suave. Además, te voy a decir una cosa. Tienes una facilidad de palabra que francamente me admira”.
“Es cierto”, declaró el señor Balboa. “Es muy cierto. Mi facilidad de palabra es una cosa que no admite duda. Hace años, cuando todavía ejercía mi profesión de abogado, la gente sólo asistía a los debates para escuchar mis notables alegatos en favor de los humildes y de los desheredados, a quienes por vocación de humanidad yo defendía. En años más recientes, como diputado por la provincia Larecaja, bajo el gobierno del así llamado Sexenio, gané merecida reputación por los innegables talentos de orador que me distinguen. El tiempo es el tiempo, y los años son los años; hace ya rato he dejado atrás la edad provecta, y ahora mi existencia se acerca ya al orto; pero, así y todo, mis innatas virtudes y mis nobles energías se conservan incólumes”.
“¡Quién como tú, Manuel!”, exclamó la señora Vidalita emotivamente. “Con orto o sin orto, eres un gran boliviano, un ciudadano ejemplar, abogado, intelectual y hombre público; no te falta nada, y sólo te sobra modestia. Mi tío Esaú, que tenía motivos para conocerte, decía que tu defecto capital era la modestia”.
“Don Esaú tenía razón”, dijo el señor Balboa. “Soy modesto; sólo que mi defecto capital no es la modestia, sino la bondad. Soy bondadoso, y por bondadoso estoy reventado. Por puro bondadoso he permitido que mi esposa me pisotee. Y si llevo una vida de amargura y de sufrimiento, es porque soy excesivamente bondadoso. Si yo fuera un poco menos bondadoso, ya verías cómo cambia el panorama. Lo que pasa es que yo no me doy importancia, y más bien soy modesto, por lo mismo que me considero superior. Y aquí sí que no soy bondadoso ni modesto, ni tampoco podría serlo, por más que me lo propusiese. Mi superioridad salta a la vista, y la perciben todos aquellos que de alguna manera me conocen, ya sean amigos o enemigos, ya sean parientes o simples conocidos. Yo no puedo ocultar mi superioridad, máxime si la bondad y la modestia son ya rasgos de superioridad. Y por eso mi esposa se encoleriza, y por eso me aborrece. Cuanto más gusto le doy en sus caprichos, cuanto más me desentiendo y paso por alto sus extravagancias, tanto más se ensaña conmigo y tanto más me hace objeto de sus agravios y de sus ultrajes. A mi esposa le da rabia que yo me mantenga ajeno a los fandangos que ofrece, como gran cosa. A mi esposa le causa malestar el que yo sea superior. Y como yo no lo digo, ni lo proclamo, ni lo declaro, tanto más se enfurece. Yo soy psicólogo, eso es lo que pasa, y sé lo que digo”.
“Eso sí que es cierto”, dijo la señora Vidalita. “Pero ahora te digo esto, para tu gobierno. La señora Decorosa Maldonado, que te guarda eterna gratitud, y que está tejiendo un chaleco para ti, ha dicho que tú eres demasiado tolerante, y que deberías agarrar un palo y sacarlos de tu casa a esos invitados que comen y beben a tu costilla. Claro que ella lo dijo con toda buena intención, pero yo me enojé, y le dije que tú no eres un facineroso para agarrar a palos a la gente”.
“Muy bien hecho”, dijo el señor Balboa. “Todo tiene su lugar; yo no soy ningún forajido para agarrar a palos a la gente, y mucho menos a los invitados de mi esposa, por más que fueran unos vividores y unos bellacos que comen y beben a mi costilla. Por otra parte, no cometeré yo el craso error de darle importancia a mi esposa. Ya quisiera ella que yo intervenga, o que profiera una sola palabra, para asumir el papel de víctima y luego ponerme en la picota del escarnio. Que se muera de rabia y que siga destilando veneno, a mí qué, si ya sé de sobra que la indiferencia mata. Gracias a Dios, yo tengo la conciencia tranquila, y tengo un alma amiga, llamada Vidalita. Tú eres el sol, tú eres la vida, tú eres la ciudad, tú eres la casa, y lo demás no me interesa”.